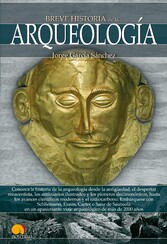Suchen und Finden
Introducción
En un libro publicado apenas comenzado el siglo XXI, la medievalista Sonia Gutiérrez Lloret recogía algunas definiciones de diferentes autores referidas al término «arqueología» formuladas en la década final de la centuria que se dejaba atrás. El especialista en el mundo ibérico Lorenzo Abad Casal discurría que la arqueología «es una forma de hacer historia a partir de los vestigios materiales de una cultura, con un método propio –que comparte en algunos aspectos con otras disciplinas–». La arqueóloga Gisela Ripoll López la explicaba como una «ciencia –sobre todo metodológica y analítica– que estudia el pasado del hombre a través de sus restos materiales. [...] No es una ciencia auxiliar, sino una ciencia histórica, que existe por sí misma y en sí misma». Asimismo, Sonia Gutiérrez apuntaba su propia enunciación: «La arqueología aspira a explicar de forma científica problemas históricos, previamente planteados, a partir de la recuperación y el estudio de los restos materiales de las sociedades del pasado». Las tres definiciones comparten una serie de axiomas que debemos retener acerca de lo que es la disciplina que vamos a tratar: es una ciencia independiente y, por lo tanto, no auxiliar, ni una rama de los estudios históricos junto a la epigrafía, la paleografía, la diplomática y la numismática; se dedicada a escribir la historia de las culturas del pasado, pero me atrevería a añadir que de igual manera puede investigar la sociedad del presente –ahí tenemos la arqueología industrial–, así que abarca el amplio abanico cronológico que transcurre desde la prehistoria hasta el siglo XX; su objeto de análisis son los restos materiales provenientes de la actividad humana, que rescata e interpreta a través de un determinado método de trabajo y del empleo de unos instrumentos y de unas tecnologías que, en efecto, comparte con otras disciplinas.
Un libro que se plantee una historia de la arqueología basada en los principios expuestos tendría que arrancar su relato, de forma aproximada, hacia finales del siglo XIX o comienzos del siguiente. Pero obviaría dos factores fundamentales: primero, el proceso de formación progresiva del pensamiento arqueológico, de su metodología y de las herramientas que utiliza, hasta llegar al momento en que los profesionales se vieron en grado de ilustrarnos sobre lo que es o no es la arqueología. Y segundo, que en fechas remotas se tenía ya conciencia del pasado y de la necesidad de indagarlo hasta sus orígenes. Quiénes somos, de dónde venimos y –por consiguiente– a dónde vamos son interrogante intrínseco a nuestra condición humana. Lógicamente, la arqueología, con este u otros nombres más apropiados con los que podemos rotular la aproximación del hombre a su historia desde tiempos antiguos, no fue siempre la ciencia que hoy conocemos. La arqueología que incorporó los avances científicos, en especial desde mediados del siglo XX, poco o nada tiene que ver con la curiosidad de los humanistas del Renacimiento y de los anticuarios y diletantes del Siglo de las Luces por el clasicismo, que se traducía en arrancar de la tierra las obras de arte grecorromanas, ni con el apasionamiento naíf y destructivo por las ruinas exóticas de Egipto, Mesopotamia y el continente americano por parte de orientalistas y cazatesoros. De hecho, durante siglos la disciplina únicamente sirvió de excusa académica para el expolio sistemático de los monumentos y de los objetos de la Antigüedad, ya fuera para su exhibición en colecciones nobiliarias o su incorporación a fondos museísticos. Por desgracia, hasta la actualidad, la literatura, el cine y la prensa han hermanado estas actitudes y otras aún peores con el quehacer de la arqueología real, prolongando de modo indefinido en el imaginario popular los estereotipos que desvirtúan la práctica arqueológica y al oficio de arqueólogo. Si se le pregunta a una persona de la calle por la arqueología, o por el arqueólogo, enseguida le vendrá a la cabeza la imagen de un aventurero paseándose armado por la recreación cinematográfica de una excavación en el desierto, donde cientos de pares de ojos indígenas lo observan como a un ser todopoderoso, depositario de extraños saberes, algo loco por consagrarse a desenterrar reliquias arcaicas. Con diferencia, el estereotipo del celuloide por excelencia es el personaje del doctor Henry Jones Jr., Indiana Jones: un profesor del imaginario Marshall College de Nueva York que lee el sánscrito, el latín medieval, los jeroglíficos egipcios y los pictogramas mayas, y que tan pronto saquea cementerios y santuarios precolombinos, o tumbas manchúes, como excava en la Tanis faraónica a fin de recopilar piezas que vender unas veces a museos y otras a coleccionistas privados con oscuras intenciones. Un arqueólogo que ningún departamento universitario querría contratar a causa de su falta de ética profesional, por no hablar de su clara inclinación al absentismo laboral.
El cine de hoy, al perpetuar la clase de arqueología que existía en otros períodos, ha idealizado a estos ladrones del patrimonio, además de convertir la investigación científica en una suerte de exploración esotérica de los secretos de civilizaciones perdidas. Nadie niega que en algunos de sus presupuestos, la disciplina, antes de asentar sus bases, no comportara varios de los elementos narrados por la ficción cinematográfica. La exagerada preparación multidisciplinar, impensable en nuestros días, no se alejaba tanto de, por ejemplo, casos como el del británico Leonard Woolley, quien participó o dirigió empresas arqueológicas en Egipto, Mesopotamia o Italia, cuyas fechas se extendían de la prehistoria a la Antigüedad clásica. Y el oficio de anticuario, de erudito o de profanador de tumbas, a menudo indistinguibles entre sí, entrañaba considerables riesgos. Howard Carter aludía a los «grandes días de las excavaciones en Egipto» al rememorar las azarosas peripecias del gigante italiano Giovanni Belzoni al apoderarse del obelisco de Filae, en 1819. Belzoni estuvo a punto de perder su vida apaleado o tiroteado mientras trasladaba el monumento, asaltado por los agentes del diplomático Bernardino Drouetti, quien sin embargo, movido por la presencia de una multitud de testigos nativos, intervino a su favor. «Todo se arreglaba con una pistola», proseguía Carter, no sin razón: en 1852, año del fallecimiento de Drouetti, el artista Félix Thomas, contratado por el Gobierno francés para asistir a Victor Place en sus operaciones arqueológicas en Khorsabad (Iraq), decidió dirimir a tiros sus diferencias con el caíd local; este no pereció a causa de sus heridas, pero tampoco Thomas sufrió proceso alguno por su violencia. En 1865 fue el arqueólogo Turtle Wood quien experimentó las iras autóctonas en Éfeso, donde recibió una cuchillada que de milagro no le alcanzó el corazón. Con frecuencia, la conflictividad nacía de las desavenencias entre grupos de interés pertenecientes a potencias enfrentadas, o sencillamente de diferencias de opinión entre quienes se arrogaban mayor o menor derecho a espoliar un lugar. Las dos partes de la película Die Spinnen (Las arañas, 1919-1920), dirigidas por Fritz Lang, reflejaban esta contingencia: la competición entre el aventurero, deportista y viajero americano Kay Hoog y la sociedad criminal Die Spinnen por ser el primero en despojar de sus riquezas a una civilización inca escondida en la jungla. Desde el siglo XIX, el público europeo exigía que la arqueología consistiese en un cúmulo de peripecias y gestas heroicas, que condujesen a la ciencia moderna y a la pesquisa de las épocas lejanas hasta tierras remotas. El honor patrio y la conquista cultural de nuevos espacios geográficos entraban en juego en todo ello. Periódicos editados con estampas de sabor orientalista como The Illustrated London News o The Penny Magazine difundieron en Gran Bretaña los descubrimientos de Layard en la Asiria bíblica. El ciudadano común se sentía aún más orgulloso de ser inglés si un compatriota suyo se adelantaba a un arqueólogo francés o alemán en la carrera arqueológica de los escenarios coloniales. Por desgracia, quienes se han cuestionado en el presente la percepción de la arqueología en el séptimo arte y en el campo de la literatura –y son poderosas fuerzas que influyen en el punto de vista de la calle– han llegado a la conclusión de que, en esencia, han heredado el discurso mediático articulado hace siglos: el del imperialismo cultural de Occidente. Esto implica la sumisión de los indígenas a la actuación omnipotente de los arqueólogos extranjeros, al parecer, las únicas autoridades intelectuales que guardan la clave para entender y explicar la historia de los pueblos; el acercamiento de esos mismos autóctonos a su patrimonio, pero siempre a través de un filtro artificioso de superstición y de creencias arcanas; el supuesto derecho a rentabilizar la inversión arqueológica en términos de apropiación de la cultura material, principalmente con vistas a su exposición en los grandes museos; o la mezcla del misterio, la aventura, el ocultismo, el romance, el recorrer mundo, etc. en los caminos de la elaboración científica. Así son los conceptos arqueológicos con los que se bombardea a lectores y telespectadores, quizá derivados de la necesidad novelesca de vender con un lenguaje accesible un producto determinado, proceso en el que otras ciencias y...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.